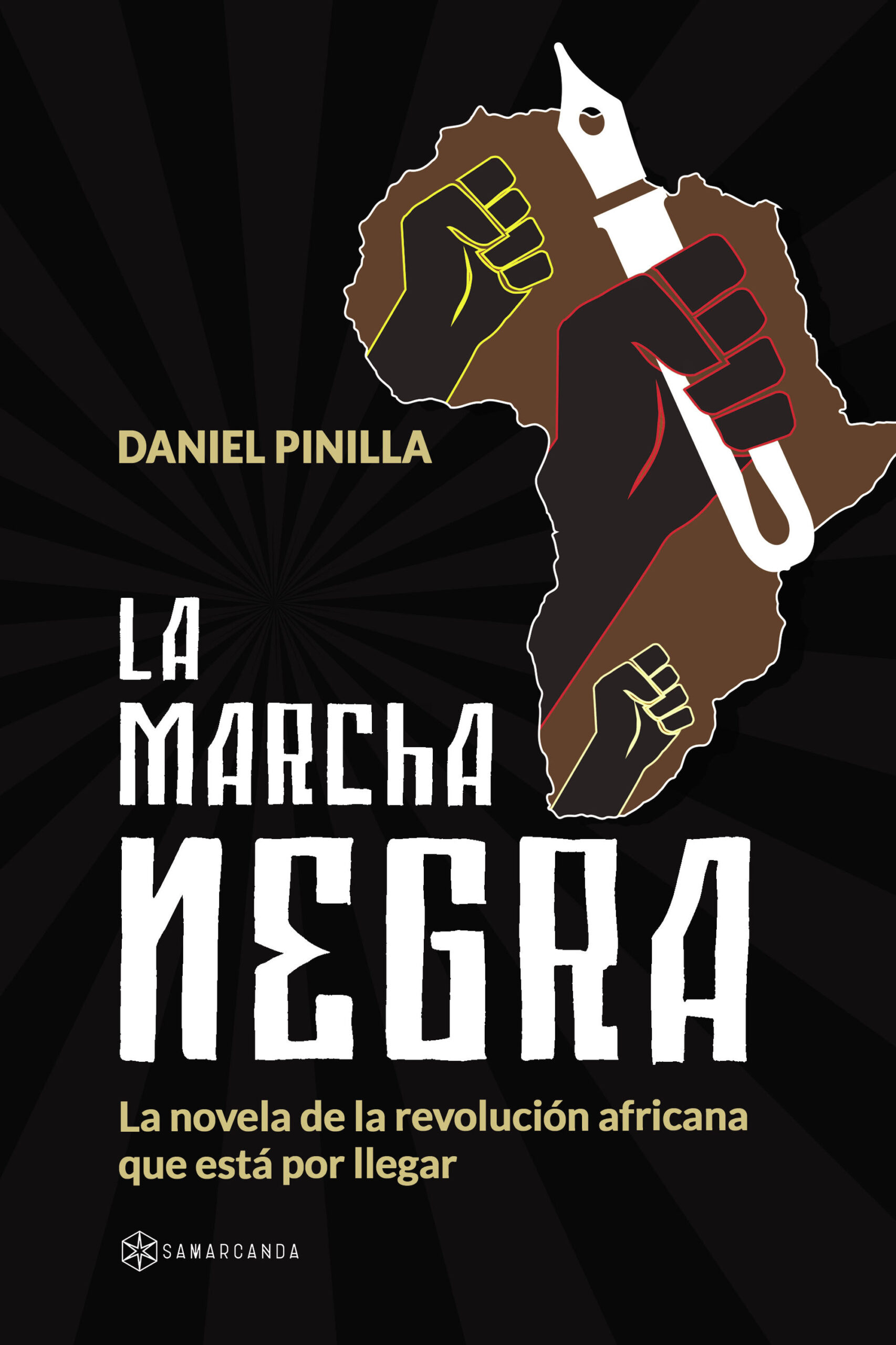
Nuestra jungla se llama Kibera
Agradezco mucho a la señorita Samantha J. Stone, afamada experiodista de la BBC y auténtica ideóloga de este libro, por haberlo concebido como legado necesario de nuestra epopeya. Fue ella quien me impulsó a montar, pulir expresiones y ordenar esta redacción que ahora comienza. Si advierten elocuencia en estas líneas es gracias a ella, no a mí. Desearía que esta narración fuera publicada antes del próximo verano, por si acaso nuestros enemigos acaban antes con nuestras vidas o con la memoria real de la hazaña de subvertir el odioso orden social establecido y asumido como legítimo (menuda mierda). Este legado no debe caer jamás en el olvido, no es admisible que sea sepultado por los programas de entretenimiento que los medios de comunicación masivos vomitan constantemente para evitar que pensemos en las cuestiones esenciales. Magníficas cortinas de humo con el objetivo de convertir en borregos a la inmensa mayoría de la población mediante una refinada operación de ingeniería social. La gente, sobre todo la que vive en los países desarrollados, se encuentra demasiado expuesta y controlada por sus dispositivos móviles, siempre bajo una apariencia falsa de libertad. Tal y como me enseñaría mi hermano, el Mito de la Caverna que pregonó Platón resume toda esta infamia. Nuestro despertar será también el de ellos. Pero no quiero adelantarme, regresemos al kilómetro cero. Al comienzo de todo.
Les decía que, tanto Alhaadi como yo, somos productos genuinos de Kibera, el mayor asentamiento de pobreza de África, un difuso magma del que se desconoce la cantidad de gente que la habita, malvive y muere de la manera más indigna e inhumana. El alimento básico de los kibereños es la inmundicia rescatable que se pueda encontrar entre los montones de desperdicio que se amontonan allí donde al personal le da por arrojar basuras. Que es en casi todos lados. Quizás los edificios (por llamarlos de una manera académica) más respetados a la hora de mantenerlos a salvo de la mugre, las ratas y los perros asilvestrados, sean las pequeñas capillas que se diseminan por esta ciudad sin ley donde las necesidades de encontrar algo que llevarse a la boca eliminan la posibilidad de que nos paremos a meditar en qué consiste mi misión en la vida y quién soy yo. No hay tiempo para otra cosa que no sea salvar el día con algo en la barriga e intentar no caer enfermo. Cualquier alternativa es inexistente.
Mi hermano siempre me ha asegurado que en los confines de su memoria, en la frontera de lo nebuloso, sus primeros recuerdos sólo dibujan trazos que lo sitúan merodeando junto a los puestos ambulantes de comida o por los mercados, tratando de suplicar limosna si no veía la ocasión de robar algo que llevarse a la boca. Es una imagen poderosa, que le asalta cada poco en los sueños y que le recuerda una y otra vez que, por mucho que haya prosperado con los estudios y conseguido un trabajo con un sueldo regular, nunca dejará de ser otro niño keniata que ignora la fecha de su nacimiento y el nombre de sus padres. Alhaadi es uno más de los salvados por Mamá Tunza. Igual que yo.
Imagino que conocen quién es esa santa mujer que nos rescató de una existencia miserable y nos hizo sentir parte de una familia… de desarraigados, pero familia al fin y al cabo. Luego iré con ella y con su papel determinante en nuestras vidas. Antes, me veo en la obligación moral de aclararles el porqué de mi apodo tan particular. La explicación es bien sencilla: aparentemente fui abandonado por mi madre biológica al comienzo de mis días y me crio una familia de babuinos. Así, como suena. Por fortuna, acabé siendo adoptado por Mamá Tunza, un día que se cruzó con un grupo de monos y reparó en que el bebé que una de las hembras portaba en su espalda no parecía de su misma especie… ¡Era un humano! Sí, no se lleven las manos a la cabeza; estas cosas suceden en una sociedad tan desestructurada como es casi cualquiera en África, con la excepción de los escasos núcleos urbanos realmente desarrollados.
Según me relataron más adelante, hasta los dos años (aproximadamente) conviví con estos babuinos como uno más de su manada. De hecho, no lo hicieron tan mal conmigo, puesto que no me hallaba en estado grave de desnutrición, cuando Mamá Tunza (el adjetivo significa cuidadora) me intercambió por un puñado de bananas. La mona que me llevaba dudó sólo unos segundos qué le interesaba más, si seguir cargando conmigo o asegurarse la panza llena por un día. Ganó lo segundo. Cuando mamá (la llamaré así de ahora en adelante) se acercó a recogerme de donde me había depositado el animal, mi agradecimiento fue salvaje: la arañé y la mordí. Mi instinto animal obraba por mí y supongo que pensaba que los míos eran los que colgaban de las ramas, no los que andaban vestidos. Mi mamá tiene el cielo ganado. Se lo debo todo. De hecho, aun en la actualidad, no pasa un solo día en que no me atraviese el pensamiento la pregunta de qué habría sido de mi vida si ella no se hubiera cruzado en mi camino. Quizás yo tendría una existencia más sencilla, posiblemente me habría convertido en un magnífico saltimbanqui asilvestrado… o puede que hubiera acabado capturado por un circo y expuesto como un raro espécimen, algo así como el eslabón perdido del África Negra. Papeletas tenía para ello.
Creo que será mejor si abandonamos las ucronías. Lo único cierto es que, un par de años después de mi regreso al mundo humano, quizás tres, desarrollé por completo mi capacidad de reconocerme a mí mismo como un ser normalizado y social. He de admitir, sin embargo, que todo esto me lo han contado. Mi frágil memoria ha borrado mis primeros recuerdos, aunque de vez en cuando aún siento que soy capaz de interpretar los gruñidos de algunos monos, sobre todo cuando aúllan avisando de un peligro. Intuyo que esa herencia sensorial es algo natural. No me avergüenzo de ella; es más, la veo con simpatía.
Continuemos. Mamá y mi hermano Alhaadi fueron, desde que dispongo de consciencia, mi auténtica y genuina familia. Para quien lo desconozca, diré que nuestra madre, una santa analfabeta, ya había decidido un lustro antes de recogernos a ambos que consagraría su existencia a tratar de retirar de la calle a todos los niños desarrapados que pudiera mantener bajo su cobijo. Un buen día, alguien le dejó un bebé a su cuidado y ella no lo rechazó. A partir de ahí, su labor no ha cesado ni un segundo. Es más, se ha incrementado exponencialmente porque mamá no sabe decir que no… y porque alguien tenía que hacer algo digno en nuestro pequeño ecosistema cochambroso de la África más destrozada en su decoro. La luz también puede refulgir entre la porquería y la suciedad. Nosotros somos el vivo ejemplo de que, si existe verdadera voluntad, la decencia puede acabar imponiéndose.
Creo que Alhaadi es un poco mayor que yo, aunque eso es algo que nunca vamos a saber con certeza. Quizás sea una sensación que anida en mí porque mi dieta era muy limitada cuando me rescataron de los babuinos. Puede que ésa sea la causa de que mi talla nunca haya sido destacable. No me supone un problema, estoy contento con mi aspecto. Les decía que en todo momento he considerado a Alhaadi como mi hermano mayor y supongo que es así, más que por su corpachón, por su permanente actitud de protección y cuidado hacia mí. Siempre he sentido que puedo contar con él en cualquier circunstancia. Es una persona cauta, muy inteligente, que únicamente se pone en lo peor cuando lo peor está sucediendo. No gasta energía en hipótesis funestas que sólo amenazan desde el mundo de lo posible. Nunca jamás le he visto hacerlo. Actúa cuando le corresponde, cuando siente que es su momento, ni antes ni después. Definitivamente, su carácter es el de un líder nato.
Cuando no éramos más que mocosos, ya se le intuía una personalidad especial; su capacidad de influencia en todos nosotros, el resto de los niños de los que cuidaba mamá, era gigante. Reconozco con orgullo que siempre ha sido mi referente y me siento feliz de que ambos hayamos generado un sentimiento de hermandad tan particular que nos hace cómplices en todo aquello en que nos podamos embarcar. Soy un afortunado por ser el favorito de nuestro particular filósofo de Kibera.
Creo llegado el momento de describirles cómo es Alhaadi en privado y de qué manera comenzó a dar pasos, casi desde que gateaba, para acabar poniendo patas arriba un continente entero. Entender cómo se produjo su epifanía resulta trascendental para comprender por qué tantos miles hemos decidido abandonarlo todo y seguirlo. Por qué admiramos tanto su carisma y su forma de comunicar. Antes les aclararé que mi hermano responde al prototipo del keniata medio: cabello vigoroso, enjuto en carnes, fibroso, de extremidades ágiles, con los pómulos marcados, talla media alta, tez bien oscura, azul según los días, y rostro afilado por la aparición más adelante de un bigotillo que resultaría ridículo en cualquiera de nosotros, pero que a Alhaadi le conferirá un toque de distinción que lo asemeja a un lord inglés de la burguesía más profunda.
Nada de lo que mi hermano haga o disponga como vestimenta le hace parecer ridículo, fuera de tono o soez. Su porte refleja una gallardía natural y muy particular. Salvo cuando va a trabajar, siempre viste ropa de deporte, aunque en su caso parece diseñada a medida. Luce como todo un caballero que esquiva la inmundicia de nuestro entorno. Literalmente se puede afirmar que no parece de este mundo. Cuando abre la boca, nadie diría que proviene de las chabolas; siempre es tan erudito y preciso en los términos que utiliza, que parece que viviera dentro de una biblioteca. Para oídos lerdos quizás suene demasiado repipi la mayoría de las veces. Pero en esa manera tan redicha de ser reside parte de su encanto.
Sigamos: la luz de sus ojos y esas pupilas capaces de contraerse y dilatarse de forma tan espectacular, casi como un papagayo, hacen que cualquiera que se disponga a escucharlo permanezca absorto y sin parpadear. Su voz es la que corresponde a un perfecto psicólogo, consigue de manera instantánea que el receptor se sienta comprendido y agradecido por escucharla. La suya es la madre de todas las empatías posibles. Es imposible que yo no lo admire, más cuando se trata de una persona que conoce su valía, pero que no se pavonea por ella ni desbarra comportándose como un engreído. En muchas ocasiones he sido informado de buenas acciones que ha realizado y de las que en ningún momento ha presumido o alardeado de forma pública. Ustedes pueden pensar que soy un exagerado y que Alhaadi (Alhaadi Kenneth es su nombre completo) no puede ser tan perfecto, que yo he perdido la perspectiva y que lo adulo en demasía. Puede que tengan razón.
Añadiré un dato biográfico más para que lo tengan en cuenta: mi hermano fue entregado a mamá cuando rondaba la edad de tres años. Su padre había fallecido inesperadamente en accidente laboral (era peón albañil, lo que en Kibera significa casi esclavitud cuando surge una irrechazable oportunidad de trabajo), mientras que su madre había muerto mucho antes, durante el parto del propio Alhaadi. No existía más familia a mano y el pequeño de la casa se quedó así, de un día para otro, solo en el mundo. Comenzó a mendigar para no morir de hambre. Un vecino lo recogió un tiempo, pero desistió porque consideraba ya excesiva la carga de sus propios hijos. De forma que una buena mañana conoció la existencia de mamá y, como les avancé antes, le encomendó la criatura.
Nuestra madre es una persona ética, no sabe mirar para otro lado y hacer como que la cosa no va con ella, así que desde aquel momento, sin titubeos, Alhaadi pasó a ser parte de nuestra familia. Y yo tuve la suerte de que lo pusieran a dormir en mi misma cama. Desde entonces somos inseparables. Según me han explicado, yo era singularmente cariñoso cuando pequeño. Abrazaba a todos todo el tiempo. Abrazaba constantemente a mi hermano. Quizás tenga algo que ver mi pasado con los babuinos. Estos animales cargan con la fama de ser muy ariscos, pero yo sólo veo bondad y un lógico afán por la supervivencia en sus ojos. También en ellos veo a mis iguales, seres que merecen un respeto.
En breve comenzaré a repasar lo que nos ha acontecido en los últimos tiempos, así que será mejor que juzguen ustedes mismos por los hechos de los que tengo pleno conocimiento y no por lo que hayan podido leer en los medios de comunicación o en las deprimentes redes sociales, que no son más que vertederos inmorales.
